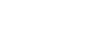El hecho de concebir la relación interpersonal como proceso y circular-abierta- hace que nos centremos en el sentido del otro: en sus percepciones, sus premisas y lo que supone encontrarnos en dicha realidad.
Cuando hablo de sentido del otro es porque es alguien que está fuera de mí y reconozco como otro. De una percepción del otro como sujeto atrayente y atractivo. Deseable. Exige de mí una actitud de intemperie, de desnudez.
Dicha exigencia implica autoconocimiento que solo puede venir dado a través de un espacio personal que ha de tomarse como clave definitiva.
“Uno ha de llegar al fondo de sí mismo; encontrarse con su propia intemperie en soledad y silencio. Hemos de sumergirnos en nuestra propia precariedad y, asumirla desde la ternura. Sólo desde la lucidez para ver en nuestra historia lo que de prostituido e idolátrico entramos en comunión solidaria” (Toni Catalá, “Salgamos a buscarlo”. SAL TERRAE (1992), pág. 27)
No es más que un presupuesto de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio ser, de nuestra propia libertad y dependencia.
Estamos llamados a vivir la soledad como posibilidad de ser solidarios. La soledad es el único lugar en el mundo donde no hay sitio para esconderse.
En esto reside su gozo y su tormento. Hayamos gustado o no de la dicha que encierra, es terrible vivir enfrentados a una tal simplicidad. A lo único que se llega es a reconocer la necesidad de estar presente en medio del silencio ante los otros. Alrededor todo se torna amigo.
La soledad, permanecer en el silencio de uno mismo, prepara para el encuentro. Prepara una manera de estar ante el otro, en la que el otro se convierte en necesidad: una necesidad serena vivida en libertad a pesar de que se es consciente de la dependencia que esto supone.
Proviene de un conocimiento personal que se extiende a la vivencia de otro como otro. Alguien que no nos pertenece. Disfrutarle en gratuidad, desde la necesidad vivida como pobreza. Consciente de la vulnerabilidad y la fragilidad del ser, sin aprovecharla. Poder irrumpir en la vida del otro por la vida que deseas comunicar y la que deseas acoger. Sí, es un riesgo, un lanzarse al vacío, pero con confianza plena en la vida que conlleva. Donde queda fuera el cálculo y la medida. El otro se merece esa confianza: creer en el otro es un riesgo que vale la pena. Es la manera de poder construir y crecer.
Mi relación con el otro no es en rigor dialéctica sino círculo. El otro es un riesgo, pero es la única manera de ser y que el otro sea.
Crear juntos la manera donde se llegue a esa comunicación honda, de ser a ser, que es la que plenifica porque se reconoce lo bueno y se disfruta. Donde se reconocen los límites, donde se ama profundamente y se es capaz de ir más allá. De sobrepasar las necesidades personales que te llevan al encierre en ti mismo, a satisfacer sin crecer en libertad, en admiración y respeto por cada otro.
Estamos en una sociedad ávida de relaciones alternativas, de relaciones que, en muchos casos, se presentan como contrarios a lo que actualmente se reconocen como valores. No hay que ser ingenuos y asumir la ambigüedad y la contradicción vigente en toda nuestra vida. Ser lúcidos y adentrarnos sin miedos al riesgo que supone la relación. Nos hemos acostumbrado a concebir lo bueno como lo normal, lo que pasa inadvertido. Tanto, que se nos escapa sin apenas percibirlo.
A través de la experiencia personal, puedo afirmar que es solo desde la vivencia de palpar el propio límite cuando podemos descubrir y reconocer al otro. Nos sitúa en una relación de reciprocidad. ¿Cómo creerlo? ¿Cómo prepararse, entender que el otro es un riesgo que nos da vida?
Antes hablaba de la experiencia de precariedad y soledad como premisa del encuentro con el otro y, a través de ella, se desprenden una serie de actitudes que se descubren y en las que, en la mayoría de los casos, el otro es la clave y quien las posibilita.
Desde abajo, cuando uno toca fondo en su ser, se vuelve vulnerable, humilde; se pierde la prepotencia y la autosuficiencia que nos caracteriza. Uno se vuelve frágil y, a la vez, fuerte. La escucha se convierte en “madre de la ciencia”. Se es capaz de escuchar a fondo, sin miedos, sin susto. Sin escándalo. Sin juicios. Ante alguien que es capaz de escuchar de esta manera, no cabe otra cosa que el anhelo de ser escuchado.
El deseo de ser desarmado, de desnudarse ante alguien así. Cuando tocas tu propia precariedad sin asustarte, cuando palpas tus propias bajezas, puedes llegar a comprender al otro en su propia mediocridad también. El encuentro con el otro “abajo desde abajo”.
Sigamos luchando y creyendo que aún queda un lugar en el mundo en el que tú, en el que yo, en el que nosotros, podamos seguir construyendo juntos y amándonos en libertad.
Al sumergirnos en el mundo de las relaciones interpersonales, las que confieren al “tú” y al “yo”, nos encontramos ante la ineficacia. Las relaciones interpersonales han de centrarse en un contexto de gratuidad.
La gratuidad tiene mucho de desnudez, de desarme, de despojo, de abandono. De libertad y dependencia a la vez. Habla de un TÚ más grande que el yo.
Tiene mucho de acogida y de reconocimiento; de aceptación, de escucha, de intuición y de sensibilidad. Se trata de adelantarse a la necesidad del otro: no avasallando, ofreciendo desde el amor. Sabiendo estar. Si no hemos palpado sus vivencias, al menos permanecer calladamente a su lado. Sin esperar nada. Sólo “estar” es un regalo. Vivir agradecidos no como deber sino como experiencia que nos supera. No nos precipitemos a llenar de palabras un silencio que se nos hace insoportable.
Mª Begoña Díaz de Diego
Directora de proyectos, Fundación M. Trinidad Carreras